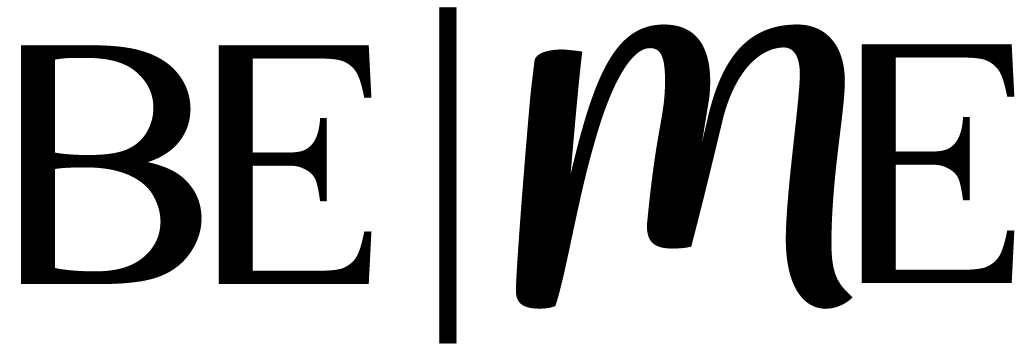Cuando somos niños, la Navidad se vive como un universo suspendido en el tiempo: luces más brillantes, días más largos y una emoción que parece infinita. Al crecer, algo cambia. La magia no desaparece del todo, pero se transforma en nostalgia. Recordamos cómo se sentía la Navidad “antes” y nos preguntamos en qué momento dejó de ser igual.
La respuesta no está en que la Navidad haya perdido su encanto, sino en que nosotros cambiamos. Crecer implica responsabilidades, conciencia del tiempo, pérdidas, expectativas y rutinas. Lo que antes era sorpresa, hoy es planificación. Lo que antes era ilusión, hoy es recuerdo. Y en ese contraste nace la nostalgia: no por la Navidad en sí, sino por la versión de nosotros que la vivía sin preocupaciones.

Los tiempos también han cambiado. Las dinámicas familiares, la forma de celebrar, el ritmo de vida y hasta la manera en que consumimos la Navidad se transformaron. Redes sociales, agendas llenas y un mundo más acelerado hacen que la experiencia sea distinta. Aun así, la esencia sigue ahí solo que ahora necesita ser buscada con intención.
Con el paso del tiempo, la Navidad se llena de símbolos que nos devuelven a casa de otras formas: canciones que escuchamos cada año aunque sepamos la letra de memoria, películas que repetimos como ritual, olores que nos transportan a otros momentos. La nostalgia aparece cuando notamos que las dinámicas familiares cambian, que algunas personas ya no están y que otras ocupan nuevos lugares. Y aun así, en medio de esos cambios, la Navidad conserva algo intacto: la capacidad de hacernos mirar atrás con cariño y valorar el presente.

Tal vez crecer no nos quitó la Navidad, sino que nos invita a resignificarla. A crear nuevas tradiciones, a bajar el ritmo y a entender que la magia ya no está en los regalos ni en la espera, sino en los momentos que decidimos cuidar.